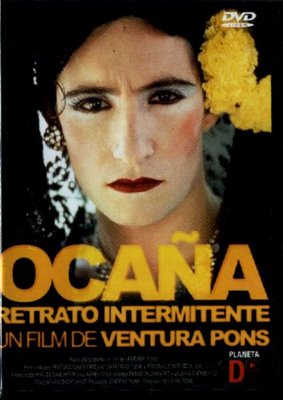A veces les tocaba hacer los coros, aunque no sabían cantar demasiado. Sabían bailar lo justo, resultaban agradables como bailarinas, no virtuosas. Tenían catorce, quince años cuando se enrolaban en la compañía de revistas de turno, muchas veces huyendo del hambre, o con ínfulas de artista, o con necesidad de escapar del hogar familiar.
La historia era siempre la misma, y la chica siempre la misma. Llegaré allí, estaré un tiempo de chica de conjunto, pero después mi gran valía será reconocida, me ascenderán, y seguiré ascendiendo hasta llegar a ser, algún día, la primera vedette.
Lo cierto es que se pueden contar con los dedos las ocasiones en que el sueño se cumplió. Lo normal era que perdieran la juventud y la salud aguantando todo tipo de tropelías laborales y personales, cobrando una miseria y a veces trabajando sólo por cama y comida, y cuando crecían demasiado, se volvían a su pueblo con el rabo entre las piernas y el honor mancillado, porque no se podía ser artista y decente a la vez, todo el mundo sabía eso. O se quedaban en la gran ciudad, a servir. O a lo que saliera.
No eran nada, o casi nada. Se llamaban Pepa, Antonia, Juana, Pilar. Nada.